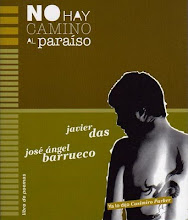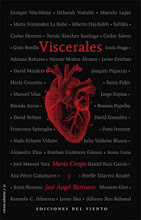Mientras hubo vecinos en Ainielle, la muerte nunca estuvo vagando más de un día por el pueblo. Cuando alguien moría, la noticia pasaba, de vecino en vecino, hasta el final del pueblo y el último en saberlo salía hasta el camino para contárselo a una piedra. Era el único modo de librarse de la muerte. La única esperanza, cuanto menos, de que, un día, andando el tiempo, su flujo inagotable pasara a algún viajero que, al cruzar por el camino, cogiera, sin saberlo, aquella piedra. A mí me tocó hacerlo varias veces. Cuando murió Bescós el Viejo, por ejemplo. O cuando Casimiro, el de Isabal, apareció una noche muerto, en el camino de Cortillas, con varias puñaladas en el cuerpo. Casimiro había bajado a la feria de Fiscal a vender unos corderos, pero jamás volvió con el dinero de la vena. Un pastor de Cortillas encontró su cadáver, al cabo de diez días, bajo un montón de piedras. Yo estaba con las ovejas el puerto y fui el último en saberlo. Y, aquella noche, mientras todos dormían, volví al lugar donde la habían hallado y se lo conté a una de las piedras amontonadas por el asesino para ocultar el cuerpo.
Julio Llamazares. La lluvia amarilla.
Seix Barral. 1988.